Año tras año, con desconcierto —y para muchos, con creciente molestia— vemos desfilar a las más altas autoridades del Estado chileno en diversas celebraciones religiosas: desde el tedeum hasta las misas de Navidad, pasando por actos ecuménicos y liturgias públicas. Estos eventos, organizados o financiados con recursos fiscales, no son simples gestos protocolares; son expresiones visibles de una relación que debería haberse disuelto hace casi un siglo: la del Estado con la Iglesia.
Se supone —y está consagrado en nuestra historia republicana— que Chile es un Estado laico. La Constitución de 1925, gracias al impulso del liberalismo laico liderado por los radicales, proclamó oficialmente la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, cabe preguntarse seriamente: ¿se ha materializado realmente ese “divorcio”? La respuesta es, lamentablemente, negativa.
Uno de los espacios donde esta contradicción se vuelve más evidente es el sistema educativo. En teoría, el libre ejercicio de culto garantiza que nadie sea adoctrinado. En la práctica, muchos niños en escuelas públicas —sostenidas con fondos del Estado— reciben formación religiosa obligatoria, a menudo impartida desde una sola perspectiva doctrinaria, sin espacio para la reflexión crítica ni para el pluralismo espiritual.
Más aún, quienes deciden no participar de estas clases no encuentran una alternativa real. Lo viví personalmente en 2013, cuando opté por eximir a mi hija del ramo de religión. La solución del establecimiento fue relegarla a actividades sin valor formativo —como pintar libros infantiles en la biblioteca— o, en el peor de los casos, mantenerla en el aula con la orden explícita de “no escuchar” la clase. ¿Puede alguien pedirle a una niña de siete años que no escuche mientras canta la profesora? ¿Este es el estándar de respeto a la libertad de conciencia?
La situación resulta aún más preocupante cuando observamos que parte del cuerpo docente actúa no solo como transmisor de conocimientos, sino como agente de evangelización. Panfletos religiosos repartidos en horario escolar, rezos colectivos, y una visión moral homogénea impuesta a estudiantes de diversas creencias (o sin ninguna) son prácticas que persisten, especialmente en zonas donde la fiscalización es débil y el conservadurismo cultural es fuerte.
Este escenario nos plantea una pregunta de fondo: ¿qué clase de ciudadanía estamos formando si no respetamos la diversidad de pensamiento desde la infancia? Un Estado verdaderamente laico no adoctrina; educa en la libertad. No impone credos; garantiza la posibilidad de elegirlos o rechazarlos. No favorece una religión; promueve el respeto mutuo y la convivencia plural.
No se trata de atacar las creencias personales. Al contrario: defender el laicismo es precisamente proteger la libertad de cada persona a creer —o no creer— sin interferencias del Estado. La religión debe ser una elección íntima y familiar, no una imposición institucional. En esa lógica, las clases de religión deberían ser optativas, y quienes no deseen cursarlas deben tener la misma carga horaria dedicada a otras materias formativas, no a actividades marginales.
Al ver cómo las instituciones del Estado aún se arrodillan simbólicamente ante el altar, muchos nos sentimos en retroceso. Como si los logros de 1925 fueran letra muerta. Como si volviéramos a una época en la que disentir con el dogma era peligroso. A veces, incluso al escribir estas palabras, me pregunto si debo moderar el tono para no ofender sensibilidades religiosas o evitar la censura. Pero no. El miedo a decir lo evidente es parte del problema.
La única forma de superar ese miedo es con una educación distinta: una que enseñe a pensar, no a repetir; a dudar, no a obedecer ciegamente. Necesitamos un país libre, sin dogmas institucionales, en el que el Estado garantice una verdadera neutralidad religiosa. Solo así construiremos una democracia madura, inclusiva y coherente con sus propios principios.
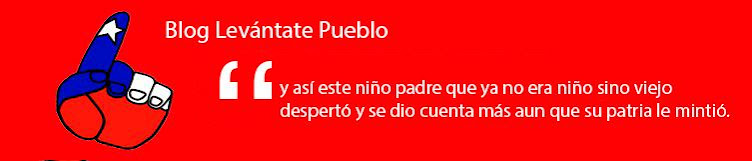
No hay comentarios:
Publicar un comentario