Cuando hablamos de Dios, es inevitable preguntarnos por su origen. Para muchos, especialmente desde una perspectiva atea o agnóstica, resulta sencillo afirmar su inexistencia. Una entidad omnipresente, omnipotente y omnisapiente no encuentra cabida en el método científico ni en el estudio crítico de la religión. Aunque la ciencia no tiene como objetivo refutar a Dios, ha logrado ofrecer explicaciones físicas, biológicas y matemáticas a fenómenos que antes eran atribuidos exclusivamente a lo divino. Sin embargo, lo que no podemos negar es la existencia de Dios como concepto: como una construcción simbólica y emocional profundamente arraigada en la historia humana.
El ser humano, enfrentado a su fragilidad, al dolor, a la muerte y a las injusticias del mundo, ha encontrado en la idea de Dios un consuelo, una promesa de redención, una esperanza de sentido. En este sentido, Dios funciona como un constructo social, producto de nuestra necesidad colectiva de protección y trascendencia. Existe en las creencias, en los rituales, en las normas morales y en la cultura, aunque no necesariamente en una dimensión metafísica.
Algo similar ocurre con el amor. En este caso, la ciencia ha tenido más éxito en explicar su origen: el amor es un fenómeno químico, biológico y psicológico. Lo que tradicionalmente hemos llamado “amor romántico” puede entenderse como un conjunto de reacciones hormonales, emociones codificadas socialmente y vínculos psíquicos forjados por la experiencia y la cultura. Sin embargo, no es aquí donde reside el principal problema, sino en cómo hemos occidentalizado el amor, imponiéndole los moldes de la monogamia, la heterosexualidad obligatoria y la exclusividad emocional.
Aunque hemos evolucionado desde nuestros impulsos animales hacia formas complejas de pensamiento y organización, seguimos atrapados en contradicciones. Nuestra razón nos permite cuestionar normas impuestas, pero también nos somete a ellas. Así se genera un conflicto permanente entre lo que deseamos y lo que la sociedad espera de nosotros, entre nuestro "ello" instintivo y el "superyó" cultural. En este choque, el amor ha sido elevado a un ideal casi inalcanzable, que promete completitud pero raramente se cumple. ¿Qué ocurre entonces cuando nuestro cuerpo no responde con intensidad ante otro ser humano? ¿Es menos amoroso? ¿Es menos válido?
Dios y el amor nacen como intentos por explicar lo desconocido. El primero, para dar sentido a los fenómenos naturales; el segundo, para dar forma a un tipo de conexión emocional que nos desborda. Ambos son imposibles de negar en su presencia social, pero completamente discutibles en sus formas tradicionales. Dios como divinidad sobrenatural, y el amor como exclusividad eterna entre un hombre y una mujer, son conceptos que pueden y deben ser revisados críticamente.
La idea de un amor único, eterno y exclusivo es profundamente egoísta y contraria a nuestra naturaleza humana, al menos en su generalización. Las tasas crecientes de infidelidad, separaciones y divorcios demuestran que ese modelo está en crisis. Esto no implica negar el valor de los vínculos profundos ni deslegitimar a quienes eligen la monogamia con plena conciencia. Por el contrario, un pensamiento progresista debe reconocer y valorar las diversas formas de amar, mientras rechaza aquellas imposiciones sociales que limitan la libertad emocional y afectiva.
Debemos asumir, entonces, que las relaciones humanas son imperfectas, variables, y construidas desde la cultura. No obedecen a un destino divino ni a una verdad absoluta. El “para siempre”, el “solo contigo”, y la “heterogeneralidad” como norma deben ser vistos como narrativas culturales más que como verdades universales.
Particularmente, el concepto de amor me parece más complejo que el de Dios. Dios puede entenderse como una antigua respuesta al vacío existencial, una figura reguladora que ya no necesitamos si tenemos conciencia crítica. En cambio, el amor, con todas sus capas culturales, psicológicas y emocionales, continúa siendo una fuente inagotable de preguntas, deseos y contradicciones.
Dios seguirá presente en nuestras sociedades, no como una entidad real, sino como un símbolo persistente. El primer paso para liberarnos de su control social y moral es aceptar que solo existe como concepto, como esperanza, como metáfora personal y colectiva. No es más que un reflejo de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras carencias.
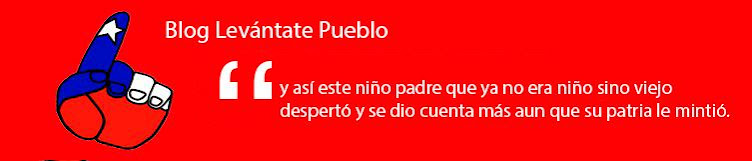
No hay comentarios:
Publicar un comentario