Llegué a militar en un año convulsionado, a un partido aletargado. Llegué como hijo al partido de los padres y abuelos, como heredero tardío de una tradición que parecía desvanecerse. Era el año del bicentenario de la República y el Partido Radical cumplía 147 años. Yo, estudiante de Historia, no desconocía el pasado glorioso de la colectividad que alguna vez fue el partido más grande de Chile. Nacido de una revolución liberal, con un nombre radical para su época, fue cuna de figuras como Valentín Letelier —quien daba nombre a mi liceo y desde mi adolescencia me había inspirado.
Liberté, égalité et fraternité no eran consignas ajenas. Desde pequeño, conceptos como la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad me resonaban con fuerza. A los 22 años, con algo más de conciencia del mundo, la vida y sus complejidades políticas, decidí canalizar esas convicciones estampando mi firma en una ficha de militancia.
No vengo de una familia de radicales. No hay bomberos ni masones en mi árbol genealógico. Mi padre es demócrata cristiano, mi abuelo fue del Partido Nacional. En casa conviven un marxista no militante y uno que otro capitalista empedernido. A pesar de ello, llegué al Partido cuando estaba fuera del gobierno, cuestionado desde todos los frentes por su rol en la Concertación y su presunta complicidad con el modelo neoliberal. Pero esas críticas no me detuvieron. Yo creía —y creo— en el laicismo, el socialismo democrático y los principios históricos del radicalismo. Nadie podía convencerme de que ese partido centenario había perdido su esencia.
Milité durante años sin ficha. Fui dirigente estudiantil en 2011, y fue en ese contexto donde decidí entrar de lleno a la política partidaria. Lo hice al ver la falta de organización de los movimientos sociales, arrastrados por sectores anarquistas o trotskistas que no ofrecían una propuesta de transformación concreta. Yo creía —y sigo creyendo— en una revolución democrática. Fue entonces cuando algunos compañeros dijeron que me había "vendido". Pero si eso fuera cierto, habría negociado por algo más que un lugar en un partido en ruinas. Entré al Partido Radical con convicción, con ideales, con esperanza. Entré, como siempre, soñador: con la cabeza en las nubes y los pies en la calle.
Este corto tiempo como militante ha sido suficiente para ver cosas que quizás los viejos radicales —aquellos de cuna o de linaje— ya no ven, cegados por los años o encerrados en sus círculos. He visto un partido sostenido por unos quinientos militantes que, a fuerza de terquedad, se resisten a dejarlo morir. En el mundo adulto, estos quinientos se reparten cargos, juegan a ser candidatos cada cierto tiempo, aunque saben que nunca ganarán. ¿Por qué lo hacen? Por poder. Por vanidad. Pero rara vez por trabajo real en los territorios.
En cambio, la Juventud Radical tiene otra dinámica. La mayoría son estudiantes, personas intelectualmente inquietas, a veces pedantes, muchas veces brillantes. Han sido dirigentes estudiantiles, miembros de colectivos, líderes natos. Jóvenes que creen de verdad en el proyecto radical. Profesionales y técnicos que actúan como diseñadores, profesores, sindicalistas, abogados, activistas o repartidores de volantes. Lo hacen todo por amor a sus ideas, sin réditos personales. Son ellos quienes mantienen viva la llama del partido.
Sin embargo, ni siquiera la juventud está exenta de vicios. Las divisiones internas, los "lotes", los microsectores y las banderas de grupo están haciendo estragos. Todos repiten discursos de unidad, publican llamados a reconstruir el partido, pero cuando termina la reunión o se cierra el foro, cada uno rema hacia su propio lado. Hace unos días, un joven recién ingresado me dijo con total naturalidad: “Estos lotes son normales, ¿o tú trabajarías con NN?”. Esa frase, simple y brutal, me quebró. Porque cuando incluso quienes recién llegan ya están convencidos de que la división es inevitable, significa que la fraternidad —una de las piedras angulares del radicalismo— está desapareciendo.
Y si desaparece la fraternidad, también se va con ella la posibilidad de reconstruir el partido. El trabajo, la pasión, el compromiso de tantos jóvenes quedará opacado, mermado, incluso asesinado, por esos grupos que solo buscan cuotas de poder, que repiten en el partido las mismas lógicas individualistas de la sociedad que decimos criticar.
Cuando termino de escribir estas líneas, me pregunto: ¿para qué lo hice? ¿Cuál es el objetivo? La verdad, no lo sé con certeza. No es una arenga por la unidad, ni una simple crítica a las divisiones. Es solo el testimonio sincero de un militante joven, idealista, que ama su partido pero lo observa con dolor. Escribo porque necesito hacerlo, porque callar sería traicionarme a mí mismo. Escribo porque en este aniversario 150 del Partido Radical, quiero recordar por qué llegué: por ideas, por historia, por sueños. Y porque aún creo —a pesar de todo— que podemos volver a levantarlo.
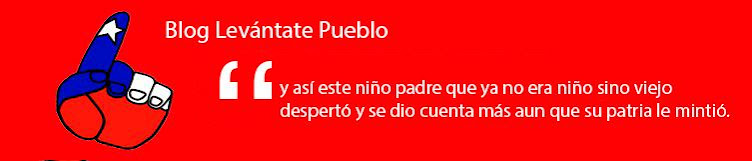
No hay comentarios:
Publicar un comentario