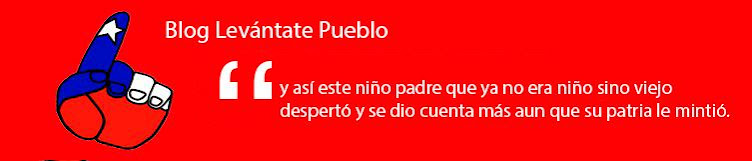Hace ya muchos años logré despertar del letargo en que ha vivido buena parte de mi generación. Recuerdo claramente que, durante mis primeros años en la universidad, una frase me marcó profundamente:
“Somos más parecidos a nuestro tiempo que a nuestros padres.”
Desde entonces, comprendí que no podía seguir justificando a quienes, desde la comodidad o el desinterés, llaman a no votar.
Chile ha recorrido un largo camino en la construcción de políticas sociales. El voto universal y secreto, por ejemplo, no siempre fue un derecho garantizado. En el pasado, votar era un acto público, manipulable, donde los patrones influían directamente sobre sus trabajadores. Solo podían ejercer este derecho los hombres mayores de 21 años, alfabetizados y con propiedad. La lucha por el sufragio femenino —en la que destaca la figura de Amanda Labarca— es parte fundamental de la ampliación de la democracia.
Asimismo, la creación de empresas estatales como ENAP, ENDESA, CAP e IANSA, junto con el desarrollo de la industria cuprífera y salitrera, forjaron lo que se conocía como el "sueldo de Chile". En esas décadas, los gobiernos pusieron en el centro de su proyecto de país la educación y la industrialización, haciendo de Chile un referente republicano en América Latina. Se intentó, incluso, construir un camino propio hacia el socialismo mediante la vía democrática.
Sin embargo, ese proyecto fue bruscamente interrumpido en las décadas de 1960 y 1970. En plena Guerra Fría, Chile quedó atrapado en una región altamente polarizada. Las presiones externas, especialmente de Estados Unidos, comenzaron a debilitar el gobierno democráticamente electo mediante bloqueos económicos, boicots empresariales y finalmente un golpe de Estado.
La dictadura iniciada en 1973 significó el abandono del modelo de Estado mixto y solidario, reemplazándolo por un sistema neoliberal. Se devolvieron tierras a antiguos propietarios, se indemnizó a empresas extranjeras afectadas por la nacionalización del cobre, y se comenzó una campaña sistemática de desprestigio y destrucción de las empresas estatales. La opinión pública fue moldeada para ver lo estatal como ineficiente y obsoleto. Se criminalizó la organización política y sindical, se prohibieron partidos políticos, y se persiguió, encarceló y asesinó a miles de militantes.
En este contexto, la sociedad chilena fue modelada a imagen y semejanza de la dictadura. Aunque alguien estuviera en contra, era inevitable que cambiara: vivir en un país sin sindicatos, donde la huelga era ilegal, el sueldo mínimo una miseria, y los partidos políticos considerados enemigos del orden, se convirtió en la nueva normalidad. Tras 17 años, ese estilo de vida era ya parte de la cultura cotidiana.
“Somos más parecidos a nuestro tiempo que a nuestros padres.” Esa frase vuelve con fuerza para explicar cómo una generación entera fue criada bajo la apatía política y el miedo.
¿Cómo esperar que un joven tenga una visión distinta si fue educado por padres que fueron, a su vez, desmovilizados, despolitizados y adaptados a una lógica de consumo y supervivencia? Claro que es posible pensar diferente, pero requiere una profunda toma de conciencia sobre cuán manipulados hemos sido. La dictadura no solo reconfiguró el aparato estatal, sino que utilizó medios de comunicación, educación y represión para instaurar un pensamiento único.
Si antes se hablaba del determinismo geográfico, hoy podríamos hablar de un determinismo temporal, en el que somos reflejo de la época en que vivimos, moldeados por estructuras de poder económico y político que nos enseñan a aceptar lo inaceptable.
La democracia no fue recuperada con armas, como algunos románticos de la violencia quisieran creer, sino con organización social, política y una histórica votación en 1988. Se venció en las urnas, no en las trincheras. Sin embargo, esa transición se dio en un país profundamente transformado: temeroso, desmovilizado, y cada vez más escéptico de la política. La figura del militante se convirtió en sinónimo de oportunismo o corrupción, alimentado también por políticos que traicionaron los ideales que decían representar.
Por eso, me resulta incomprensible —y profundamente irresponsable— el llamado a no votar. Quien promueve la abstención perpetúa el legado de la dictadura: una ciudadanía apática, desinformada y fácilmente manipulable. Confunde ilegitimidad con ilegalidad, y no comprende que el voto es, aún con todos sus defectos, una herramienta esencial para disputar el rumbo del país.
Debemos recordar siempre que la democracia ha costado sangre, exilio y resistencia. No es perfecta, pero renunciar a ella sin luchar por su mejora es entregarla a quienes lucran con nuestra ignorancia.
Un complemento, Video realizado por la televisión Francesa de Chile en la Dictadura, Chile: Orden, trabajo y obediencia (1977)