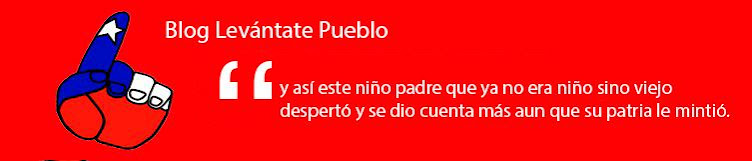Hace años que no escribía aquí. Y hoy, tampoco tengo del todo claro por qué lo hago. Tal vez porque necesito ordenar el caos, o simplemente dejar que algo dentro de mí hable, sin filtros ni consignas.
Por esta vez, me alejaré de la política, esa que suele dominar mis textos cargados de rabia, justicia y desvelo, y que muchas veces disfraza lo que realmente me habita. Hoy quiero hablar de otras cosas. Del amor. De la alegría. Del dolor. De las sonrisas… y del odio. Palabras que, al escribirlas, siento como si fueran extremos de una cuerda que me atraviesa. La dicotomía que soy.
Cuando terminó mi relación de toda la vida, sentí que el mundo que conocía —el que había construido ladrillo por ladrillo— se desplomaba en cámara lenta. Volví al cigarro. A la soledad. A ese rincón oscuro que nadie te enseña a habitar. Tuve días en que deseé que todo fuera un mal sueño, como cuando una tragedia sacude tu vida y te sientes fuera de ti, observando tu propio derrumbe desde afuera. En medio de ese naufragio, empecé a notar algo inesperado: pensamientos ilógicos, sensaciones nuevas, emociones que desafiaban toda explicación racional.
Y entonces apareció ella.
Nunca imaginé que la tendría entre mis brazos. Que la besaría. Que la amaría como si fuera la primera vez en mi vida que el amor existiera. Ella no sólo trastocó mis días, también desafió lo que yo mismo había escrito antes sobre el amor: ese discurso que me protegía, que lo explicaba como un fenómeno químico, un constructo patriarcal y capitalista. Pero hoy no puedo negar lo que siento. Cuando la veo, me falta el aire. No es una metáfora. No es una enfermedad. Es ella. Su rostro, su sonrisa, que aparecen al terminar la noche y al comenzar el día, como un eco constante que no se va.
Entonces me pregunté: ¿Qué me pasa?
Y me respondí: me enamoré.
Por primera vez, sin prejuicios, sin armaduras ideológicas, sin miedo.
¿Y qué se hace con esto?
Vengo de una comuna estigmatizada, nací en una casa de madera vieja, sin privacidad, casi a punto de caer. Jugaba solo, soñando con un mundo más grande que yo. No lo entendía entonces, pero me esperaba una vida de lucha permanente. Cada meta alcanzada era una cordillera. Y al cruzarla, se alzaba el Everest.
Mi vida ha sido eso: una mezcla intensa de alegrías, dolores, sonrisas y odios. Pero por ella —por este amor nuevo, claro y sin culpa— quiero transformar el odio y el dolor en algo distinto. En amor. En alegría. En sonrisas.
Y sí, sé que la historia me ha enseñado a resistir más que a amar, pero por primera vez en mucho tiempo, me pregunto con esperanza y sin cinismo:
¿Venceremos?