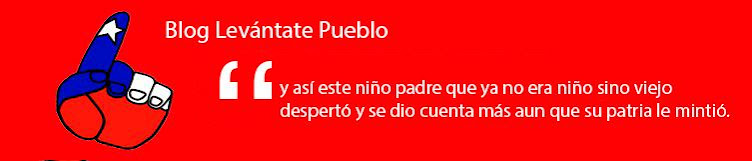He comenzado a reflexionar con mayor profundidad sobre un temor que se ha ido consolidando con el tiempo: el trabajo sistemático de la dictadura de Pinochet para acabar con la política partidista en Chile estuvo peligrosamente cerca de lograr su objetivo. Su herencia, basada en el desprestigio de la militancia, la despolitización de la ciudadanía y la exaltación del tecnócrata “neutral”, dejó marcas que aún no logramos borrar.
Hoy me resulta incomprensible —y profundamente alarmante— ver cómo ese legado se perpetúa, no solo por quienes abiertamente defienden el modelo neoliberal autoritario, sino también por aquellos que, paradójicamente, pretenden transformarlo desde la organización social. Son los que dicen querer cambiarlo todo, pero negando lo político como herramienta. Son los "apartidistas". Y es ahí donde surge la pregunta que me llevó a escribir de nuevo, tras meses de decepciones, despedidas y silencios: ¿quién es, en verdad, el enemigo político?
Sé que mi adversario ideológico es aquel que se define de derecha: defiende abiertamente el modelo impuesto a sangre y fuego, protege los privilegios de una minoría, y cree que el orden social actual es justo y necesario. Contra ese enemigo tengo claridad: conozco su discurso, sus intereses, su historia. Pero hay otro actor más escurridizo y más peligroso: el que se presenta como pluralista, dialogante, por encima de las ideologías, el que repite con voz moderada que "la política divide" y que "todos los extremos son malos".
Este no es un personaje nuevo en nuestra historia. Es el caudillo disfrazado de independiente. El populista de sonrisa amable. El demagogo de centro que ofrece unidad a cambio de silencio político. No es un enemigo declarado del pueblo, pero sí es un obstáculo profundo para su organización. Es un hijo inconsciente de la dictadura, formado en la cultura del descompromiso, del miedo a tomar postura, del rechazo a las ideas colectivas transformadoras. Es quien, con palabras bonitas y promesas huecas, ha vaciado de contenido la lucha social.
Y lo más doloroso es ver cómo algunos de los compañeros que durante años compartieron esta trinchera, hoy se envuelven en ese discurso. Renuncian a la política para conquistar un espacio de poder rápido, aparente, inofensivo. Hablan de unidad sin ideología, de movimiento sin partido, de lucha sin conflicto. No se dan cuenta —o tal vez sí— de que están repitiendo la lógica de los que siempre han gobernado este país: dividir, despolitizar, domesticar.
Claro que el sistema de partidos en Chile está en crisis. Está corroído por la corrupción, por la desconexión con la ciudadanía, por el poder heredado de las mismas 300 familias que han controlado el país desde la independencia. Pero la solución no es la negación de la política. No es caer en la trampa del "ni izquierda ni derecha", porque esa trampa solo beneficia al poder económico y militar que sí tiene muy claro de qué lado está.
Soy un convencido de que esta nueva generación —la segunda de hijos de obreros que llegan a la universidad— tiene la responsabilidad histórica de cambiar Chile. Somos quienes podemos disputar los espacios de decisión, quienes podemos quitarles el fusil simbólico a esos viejos guardianes del modelo, quienes podemos escribir una historia distinta. Pero para hacerlo necesitamos más política, no menos. Más pensamiento crítico, más debate, más ideología.
Por eso debemos combatir al adversario político tradicional, pero con más fuerza aún al que, en nombre de la paz, vacía de contenido la lucha social. Debemos denunciar al apartidista, al populista, al caudillo que solo busca su proyección personal mientras el pueblo sigue sin acceso a salud, educación y dignidad.
Chile no se construirá desde la tibieza. Se construirá desde la convicción, desde la organización política, desde la claridad ideológica. No temamos al conflicto: temamos a la falsa neutralidad.